
La economía popular en Colombia: exclusión, desafíos y la urgencia de políticas públicas efectivas
La realidad de los trabajadores de la economía popular en Colombia.
Por Helen Caicedo
Las cifras reflejan una realidad alarmante: Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (DANE) a diciembre de 2024 el 55,9% de la población ocupada en Colombia trabaja en condiciones de informalidad, lo anterior equivale a alrededor de 13,413,317de personas. De ellas, más de 6 millones de hogares dependen directamente de este tipo de actividades. Sin embargo, la informalidad no es solo un problema de la ausencia de contratos formales; es el resultado de una estructura económica que excluye sistemáticamente a millones de trabajadores de la protección social y de ser tenidos en cuenta como actores que aportan al desarrollo productivo del país.
Desde la perspectiva de Julio César Neffa, la economía informal no es un fenómeno marginal, sino una necesidad estructural del capitalismo que permite reducir costos laborales y mantener una reserva de mano de obra flexible (Neffa, 2016). En Colombia, este análisis se refleja en la persistencia de la informalidad como la principal fuente de ingresos para más de la mitad de la población trabajadora, al punto de convertirse en una característica estructural del mercado laboral contemporáneo. Sin embargo, la economía popular no puede limitarse a una categoría negativa dentro de las relaciones laborales; debe reconocerse como un espacio de producción legítimo, con dinámicas propias de generación de valor y organización comunitaria. Es decir que la narrativa institucional sigue describiéndolos como un problema de orden público, más que como actores fundamentales en la sostenibilidad económica y social del país. Esta criminalización del trabajo informal no solo les impide acceder a derechos laborales, sino que también perpetúa su invisibilización y precarización.
Puedes leer:
El diagnóstico derivado de los Encuentros Regionales de Economía Popular, realizados entre octubre y noviembre de 2024 en Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Popayán y Bogotá, evidencia que este sector es altamente heterogéneo. Entre los principales actores de la economía popular se encuentran vendedores ambulantes, recicladores, mototrabajadores, trabajadoras del hogar, pequeños comerciantes, tenderos, agricultores de pequeña escala, artesanos, trabajadores de plataformas digitales y unidades productivas familiares (salones de belleza, venta de comidas rápidas, talleres mecánicos, entre otros). A pesar de su importancia para la economía urbana y rural, estos trabajadores enfrentan precarización, falta de acceso a seguridad social y persecución estatal materializada en desalojos, decomisos de mercancía y violación de derechos fundamentales como lo es el derecho al trabajo.
En este sentido, la visión de Pablo Guerra y otros autores sugiere que a través de la economía solidaria se pueden implementar mecanismos que permitan frenar la vulneración y la violación a los derechos de las y los trabajadores de la economía popular, esta puede ser la vía para fortalecer dicho sector, ya que permitiría que los trabajadores informales no solo subsistan, sino que se conviertan en actores económicos con estabilidad y reconocimiento (Guerra, 2015). Este enfoque implica superar la idea de que la única opción para la economía popular es la transición a la formalidad individual, lo anterior puede lograrse promoviendo modelos asociativos y comunitarios que faciliten la autogestión y el acceso a derechos.
Es importante resaltar que la estructura del sistema de seguridad social en Colombia responde a un modelo diseñado para el empleo formal, dejando por fuera a millones de trabajadores y trabajadoras. No es un descuido ni una falla del sistema, sino una decisión política que perpetúa la exclusión de quienes no encajan en el esquema tradicional de trabajo asalariado. La exigencia de aportes constantes y la ausencia de esquemas flexibles convierten la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales en un privilegio inaccesible para quienes trabajan en la economía popular. Frente a esto, el modelo asociativo surge como una alternativa real para garantizar que estos trabajadores accedan a la protección social sin quedar atrapados en la trampa de la informalidad. Porque seamos claros: los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no son la solución, sino una limosna disfrazada de política pública, que lejos de cerrar brechas, perpetúa la pobreza y la desigualdad estructural. Colombia necesita un sistema de seguridad social que reconozca todas las formas de trabajo y garantice derechos, no un esquema que administre precariedad.
En esa misma vía, el acceso al crédito también refleja esta estructura de exclusión. Las instituciones bancarias no diseñan productos financieros adaptados a la realidad de las y los trabajadores informales, obligándolos a recurrir a esquemas informales de financiamiento con tasas abusivas o créditos de usura que profundizan su precariedad. La ausencia de garantías patrimoniales y la falta de historial crediticio formal condenan a estos trabajadores y trabajadoras a una constante falta de acceso a capital productivo.
En Colombia, la economía popular no es solo una alternativa de subsistencia para millones de personas; es una expresión de resistencia frente a un modelo económico que históricamente ha privilegiado la acumulación de capital sobre el bienestar de las mayorías. Sin embargo, la precarización, la falta de reconocimiento legal y la exclusión del sistema de seguridad social han perpetuado la marginalización de quienes dependen de este sector.
Si bien es cierto el plan de desarrollo 2022 – 2026 reconoce a la economía popular como un eje fundamental para el desarrollo económico y social del país, sus avances no han sido irrelevantes en materia de garantías a derechos y de seguridad social para este sector, y aunque representa una oportunidad para la reivindicación del derecho al trabajo de las y los trabajadores de la economía popular en Colombia, aún se queda corto pues las estrategias y acciones para para lograr que las y las trabajadoras de la economía popular puedan ejercer su derecho al trabajo no son imperantes.
Te puede interesar:
El Consejo Nacional de Economía Popular
En 2023 se creó mediante decreto 2185 el Consejo Nacional de Economía Popular conformado por diferentes organizaciones del orden nacional, entre ellos el Ministerio del Trabajo, Ministerio de Industria, comercio y Turismo, Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Social, Artes, Minas, Transporte..
El Consejo Nacional de Economía Popular tiene como funciones asesorar y recomendar al Gobierno Nacional en la formulación de políticas públicas para el fortalecimiento de la economía popular, analizando las necesidades, desafíos y oportunidades de los sectores productivos para proponer estrategias de desarrollo. Además, realizar seguimiento e informes sobre la implementación de dichas políticas, sugerir ajustes y recomendaciones para su reconocimiento y sostenibilidad.
Este también propone proyectos de normas y regulaciones, así como medidas para su fortalecimiento, articular mecanismos de relación entre los diferentes sectores de la economía popular y promover espacios de concertación entre el sector público y privado. Adicionalmente, puede integrar mesas técnicas de trabajo con entidades gubernamentales para abordar temas específicos y fomentar la veeduría social y la participación territorial.
Sin embargo, se debe resaltar que su éxito dependerá de la voluntad política y de la efectividad con la que se articulen estas estrategias, con las necesidades reales de las y los trabajadores de la economía popular. Es decir que la voz de quienes han sido excluidos, invisibilizados, marginados y violentados sea escuchada y tenida en cuenta para la implementación de medidas y mecanismos que reivindiquen su labor.
Uno de los principales desafíos que se tiene hoy, es garantizar que este Consejo no se limite a ser un espacio consultivo sin incidencia real en la formulación de políticas públicas y para ello, se debe asegurar la participación activa de los trabajadores, trabajadoras y organizaciones del sector, garantizando que sus propuestas sean vinculantes y no meras recomendaciones. Asimismo, es necesario que el CNEP tenga un presupuesto adecuado y líneas de acción concretas para fortalecer la economía popular mediante el acceso a financiamiento, la formalización progresiva y el desarrollo de redes de producción y comercialización solidaria.
Vulneraciones a derechos laborales y humanos
Los encuentros territoriales realizados evidenciaron que las y los trabajadores de la economía popular enfrentan múltiples formas de violencia estructural, como desalojos sistemáticos, decomisos de mercancía, estigmatización, y hasta violencias físicas, bajo el pretexto de recuperación del espacio público, lo cual genera pérdidas económicas irreparables para este sector y coacciona su derecho al trabajo. La extorsión por parte de actores ilegales y la corrupción institucional también juegan un papel importante en la vulneración de derechos a esta población, teniendo en cuenta que genera un ambiente de inseguridad y desprotección absoluta de las y los trabajadores de la economía popular; a su vez, la falta de políticas diferenciadas para mujeres y poblaciones vulnerables profundizan desigualdades y exponen a sectores como el de las trabajadoras sexuales y recicladoras a condiciones extremas de explotación. Por lo tanto, la estigmatización y criminalización de su labor, refuerza la idea de que la economía popular es un obstáculo para el desarrollo urbano, cuando en realidad es su columna vertebral.
Más allá de evidenciar las violencias y los problemas económicos, los encuentros también pusieron sobre la mesa el abandono estatal en los diferentes territorios. Toda vez que estos trabajadores y trabajadoras carecen de acceso a seguridad social, es decir no están afiliados al sistema de salud, riesgos laborales y pensión, lo anterior los deja en una posición vulnerable y expuestos a enfermedades y con pocas garantías de ejercer su derecho al trabajo decente y digno.
Te recomendamos:
La economía popular como población sujeta de reparación
Las y los trabajadores de la economía popular han sido víctimas de violencias estructurales tal y como se mencionó anteriormente, esto va desde violencias físicas, desplazamientos, y coacción para ejercer su derecho al trabajo, por ello valdría la pena preguntarnos si ¿Es imperante reconocer a las y los trabajadores de la economía popular como una población sujeta reparación? Lo anterior, porque no podemos quedarnos en el discurso victimizante, ese que se da en torno a la falta de acceso a derechos básicos, persecución estatal y exposición a condiciones de violencia e inseguridad. Se debe abogar por la construcción de un marco normativo que proteja y permita a las y los trabajadores de la economía popular acceder a derechos como el trabajo, la seguridad social, vivienda, educación, servicios públicos, financiación etc.
Sin embargo, este reconocimiento debe traducirse en acciones específicas y concretas. Es necesario transformar la visión de la economía popular como un problema de informalidad y asumir que es el resultado de un sistema de exclusión estructural. Por ello, el Estado debe garantizar mecanismos de formalización progresiva que no impongan barreras inalcanzables para estos trabajadores, sino que se adapten a sus dinámicas productivas.
Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que la economía solidaria y el sindicalismo son claves para la formalización, desarrollo y sostenibilidad del sector ya que históricamente, la organización colectiva ha sido una de las principales estrategias de las y los trabajadores para la reivindicación de derechos. En este contexto, la economía solidaria y el sindicalismo emergen como herramientas claves para el fortalecimiento, la capacitación y el acompañamiento en pro de garantizar derechos a las y los trabajadores de la economía popular.
Las cooperativas y asociaciones de la economía solidaria han demostrado ser eficaces en la generación de redes de apoyo, acceso a financiamiento y formalización sin depender de los modelos tradicionales de empleo. Sin embargo, siguen siendo relegadas a un papel secundario en las políticas públicas, cuando deberían ser el eje central de la estrategia de fortalecimiento de la economía popular.
El sindicalismo, por su parte, enfrenta desafíos en torno a la inclusión de trabajadoras y trabajadores informales. La formación de sindicatos dentro de la economía popular permitiría negociar garantías laborales, frenar la criminalización del sector y establecer acuerdos con el Estado para garantizar seguridad social y estabilidad económica.
Es importante implementar estrategias que nos permita avanzar hacia una política pública transformadora que logre que la economía popular sea reconocida como un sector legítimo y protegido, y por tanto es urgente poner en marcha un plan de acción con medidas concretas donde se pueda avanzar en la formalización flexible y progresiva de las y los trabajadores de la economía popular, implementando la creación de esquemas de afiliación a seguridad social adaptados a las dinámicas de la economía popular (los BEPS no son más que un paliativo que maquilla la exclusión), facilitar el acceso a financiamiento y capital productivo en vía del desarrollo de líneas de crédito y fondos rotatorios para este sector que sean administrados por cooperativas y entidades de economía solidaria.
Por otra parte, es imperante una regulación del uso del espacio público que garantice la protección legal para que las y los trabajadores de la economía popular puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de violencias y desalojos arbitrarios.
Por último el fortalecimiento de la economía solidaria a través de la implementación de políticas que prioricen la asociatividad como mecanismo de formalización y trabajar por la Inclusión y formulación de políticas públicas donde se garantice la participación de las y los trabajadores de la economía popular, es el primer paso para reconocer a las y los trabajadores de este sector en Colombia, no se puede desconocer que esta población aporta no solo al desarrollo económico y social del país.

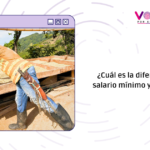
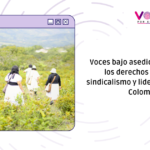



Gabriel Gerardo Rivera
Gracias Dra Helen C. Estamos en un conflicto entre el gobierno distrital y territorial se ve la violación de los derechos, desacato de sentencia y no a acatan la ley con fuerza
Estos gobernantes son anarquistas y dictadores
El las próximos día me uno con Bogotá l para defender las ley