
No hay futuro: ¿La culpa es de la Inteligencia Artificial?
La inteligencia artificial (IA) ha desatado un debate global sobre su impacto en el trabajo y la sociedad. Mientras algunos temen que reemplace empleos y aumente las desigualdades, otros ven en ella una oportunidad para eliminar tareas monótonas e inútiles. En un contexto donde aún no se sabe con certeza su verdadero alcance, países como Colombia buscan regular su uso y prepararse para los cambios que la IA traerá al mundo laboral.
Por Juan Pablo González
Los avances tecnológicos e informáticos han sido una fuente constante de inspiración para autores y artistas de todo el mundo. Han permitido imaginar un futuro donde los viajes en el tiempo no solo son posibles, sino también esenciales, o nos han inquietado con la idea de un mundo donde los robots coexisten pacíficamente con los humanos… hasta que uno de ellos decide desobedecer.
Uno de los referentes más emblemáticos sobre la relación entre robots, inteligencia y humanos es la famosa serie estadounidense Los Supersónicos, donde Robotina desempeña un papel crucial como cuidadora de la familia Jetson. Aunque esta visión se sitúa más en el terreno de la utopía o la fantasía, no es difícil imaginar cómo la tecnología —específicamente la Inteligencia Artificial (en adelante, “IA”)— ya se ha infiltrado en muchas de las tareas humanas cotidianas. Entre ellas, la más relevante para Voces es el ámbito del trabajo.
Al abordar el tema de la IA, surge una densa neblina en la que se entrelazan miedos, pasiones, sueños y especulaciones. No es para menos, ya que el estado actual del desarrollo de la IA no ofrece una visión clara sobre su impacto real en la sociedad. Tal vez quienes han analizado con mayor profundidad la incursión de la IA y han intentado establecer bases para su regulación han sido los países de la Unión Europea. En junio de este año, presentaron el Artificial Intelligence Act, un documento que establece normas para el uso de la IA en los Estados miembros.
A saber, el fin de este reglamento es “promover la adopción de una inteligencia artificial (IA) centrada en el ser humano y fiable, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (…), incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, proteger frente a los efectos perjudiciales de los sistemas de IA en la Unión, así como brindar apoyo a la innovación.”
De igual manera, este reglamento (quizá el más riguroso a nivel jurídico y supraestatal hasta hoy) también determina niveles de riesgo sobre el desarrollo, la implementación y el uso de la misma. Y aunque este parece ser el antecedente más completo en la materia, no es el único ya que, según El Espectador, a diciembre de 2023, al menos 31 países han implementado leyes para reglamentar las inteligencias artificiales.
La dificultad frente al uso de los conceptos
Bien, uno de los principales retos con los cuales nos enfrentamos al hablar de IA es la utilización de sus conceptos y es que, contrario a lo que se podría creer, este campo (meramente nominal) también está plagado de disputas. En general, se presentan importantes diferencias filosóficas, biológicas, físico-químicas al tratar de definir “inteligencia” y los procesos que de allí pueden desprenderse. Para nosotros, y basados en el documento de la Unión Europea, la IA se caracteriza principalmente por su capacidad de inferencia, que es «el proceso de obtención de resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que puede influir en entornos físicos y virtuales».
Esta capacidad permite a los sistemas de IA deducir modelos o algoritmos a partir de datos de entrada (prompts u órdenes), lo que trasciende el tratamiento básico de la información al posibilitar «el aprendizaje, el razonamiento o la modelización».
Además, los sistemas de IA están diseñados para operar con distintos niveles de autonomía, pudiendo «actuar con cierto grado de independencia con respecto a la actuación humana» y, en algunos casos, adaptarse a nuevos datos a través del autoaprendizaje.
Sobre una posible clasificación de las mismas, la Unión Europea es clara al encasillar a la IA que incursiona en el mundo laboral como un sistema de alto riesgo, el cual puede tener un impacto significativo en los derechos fundamentales de las personas, como los sistemas utilizados en la gestión de trabajadores, la evaluación de solvencia o la supervisión de empleados. Estos sistemas tienen un efecto considerable sobre las perspectivas laborales y los medios de subsistencia.
Sobre esto, la misma UE propone ejecutar en el tiempo una serie de verificaciones que puedan dar a conocer mejor el impacto de estos sistemas de alto riesgo:
- Evaluación de riesgos: Los proveedores de IA deben realizar evaluaciones exhaustivas para identificar y gestionar los riesgos asociados al uso de estos sistemas. Esta evaluación debe considerar el impacto potencial en los derechos fundamentales de las personas, como la salud, la seguridad y la privacidad.
- Supervisión humana: Los sistemas de IA de alto riesgo deben estar diseñados para ser monitoreados por personas capacitadas, quienes deben tener la capacidad de intervenir, detener o revertir las decisiones tomadas por la IA si es necesario.
- Precisión, solidez y ciberseguridad: Estos sistemas deben ser robustos y garantizar un alto nivel de precisión en sus operaciones. También se deben adoptar medidas de ciberseguridad para evitar que terceros no autorizados manipulen el sistema.
- Transparencia y trazabilidad: Los proveedores están obligados a documentar y registrar los sistemas de IA de alto riesgo en bases de datos, con el fin de garantizar su trazabilidad y proporcionar información a las autoridades competentes cuando sea necesario.
Puedes leer:
El mundo laboral y la IA
En definitiva, es mucho lo que se ha escrito y especulado sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el mundo laboral. La OIT ha presentado varios estudios en los que se aborda la multidimensionalidad de esta realidad. De igual manera, medios de comunicación de todo el mundo han publicado artículos donde se analiza esta relación. ¿Qué es lo que se sabe a ciencia cierta hasta hoy? Muy poco, como se anunció anteriormente, el estado actual de los desarrollos y su incursión en el mundo laboral no es contundente para realizar una aseveración del tipo: la IA nos va a dejar sin trabajo.
Aunque es comprensible que haya temor alrededor de la implantación de la IA en el trabajo, en términos de despidos y reemplazos, hay poca evidencia, al menos en Latinoamérica, de que tal fenómeno esté sucediendo, esto se debe principalmente a que no existe la infraestructura ni las condiciones necesarias para que esto suceda como tal. Lo que sí propone un análisis más profundo de esta situación son los llamados “empleos inútiles” y cómo, según un artículo de The New York Times publicado en El Tiempo, pareciera que tienden a desaparecer por el uso de la IA.
El artículo plantea que, aunque los “empleos inútiles” parezcan innecesarios frente a los procesos macro de una empresa de creación de software (por ejemplo), todavía ofrecen salarios y estabilidad laboral. Sin embargo, con el avance de la inteligencia artificial, muchos de estos empleos están en riesgo de ser automatizados. Aunque esto podría liberar a las personas de trabajos que consideran sin sentido, también plantea el riesgo de generar nuevas crisis, como la pérdida de empleos que tradicionalmente han ofrecido movilidad social. Además, la IA podría eliminar las tareas más monótonas, pero dejar a los humanos en roles de supervisión de sistemas, lo que no necesariamente ofrecerá una mayor satisfacción laboral. La cuestión clave es si la automatización puede ayudar a los trabajadores a encontrar empleos más significativos o si simplemente creará nuevos roles igualmente vacíos, pero con menos valor emocional o social. Bajo esta óptica, cabe preguntarse ¿cuáles empleos en Colombia podrían considerarse inútiles?
En esa misma vía, si quisiéramos hablar de cómo la IA ya está impactando el mundo del trabajo, tendríamos que mirar los países más desarrollados en materia de utilización de tecnología, de industrialización, de profesionalización alrededor de las tareas propias del desarrollo de la IA: el principal campo de incursión de la IA es el servicio al cliente en los callcenters, pues la automatización de estas operaciones son per se un desarrollo en la forma en la que la IA conversa con el usuario.
Pero Latinoamérica, y más propiamente Colombia, no posee hoy un contexto en el cual se pueda -material y masivamente- aplicar el uso de IA como reemplazo de trabajadores. Lo que, por otro lado, sí resulta alarmante en Colombia, de cara a los retos que nos plantea el uso de IA (quizá muy tímidamente aún en ambientes escolares) es el acceso efectivo a internet que, en 2022, se situó en el 60% de los hogares en Colombia, según La República.
Lo anterior sin tener en cuenta que “acceder a internet” puede ser enviar un mensaje por WhatsApp -algo que para muchos de nosotros es completamente natural-, y no necesariamente el uso de inteligencia artificial o el desarrollo de la misma.
De cara a lo tratado por la OIT, habría que agregar también que el hecho de que, aunque un trabajo se vea “expuesto” a la IA esto no significa directamente que va a ser reemplazado o automatizado, en la mayoría de los casos, la Inteligencia Artificial Generativa (“IAG” o “GenAI”), es decir aquella que puede “crear” contenido (como textos, imágenes, videos, etc.), beneficia al trabajador en términos de productividad pues le ahorra tiempo en algunas tareas que pueden fácilmente realizarse con esta herramienta.
Por lo que el foco, en materia de IA, en nuestro contexto, no es cómo se puede cercar, controlar o evitar que llegue a los puestos de trabajo (porque inevitablemente pasará, sea vía empleado o vía empleador), sino cómo podemos reducir la brecha al acceso y utilización de la tecnología de los trabajadores en la actualidad y cómo se fortalecen los cimientos para que, en la vuelta de 5 o 10 años, los adolescentes y jóvenes sepan utilizar IA y aplicarla directamente en sus puestos de trabajo.
La OIT plantea un ejemplo para esta situación: “en Brasil, mientras que el 8,5% de los trabajadores más desfavorecidos podrían beneficiarse de la IA generativa, sólo el 40% de ellos podrían hacerlo porque utilizan tecnologías digitales en el trabajo”.
Sobre esto mismo, la OIT propone a los Estados entonces:
- “Implementar programas de aprendizaje permanente para mitigar la pérdida de empleos y mejorar la productividad.
- Reforzar las competencias básicas de los trabajadores para impulsar la productividad y la creatividad con la IAG.
- Mejorar los sistemas de protección social para estabilizar las transiciones y abordar las brechas de género.
- Mejorar la infraestructura e incentivar la adopción de tecnologías digitales.
- Ayudar a los trabajadores del sector informal en su transición al sector formal para mejorar sus posibilidades de beneficiarse de la IAG.”
A falta de espacio, recomiendo leer detenidamente este informe que la OIT ha creado sobre las profesiones más expuestas a la IA generativa.
Te recomendamos:
¿Qué hay de eso en Colombia?
La IA en Colombia no va a reemplazar a los taxistas, como se ha escuchado comúnmente en algunos espacios. No sabemos, por ahora, si en Inglaterra o Francia sí, pero en Colombia no sucederá ni con los taxistas, ni con los conductores de buses; la IA tampoco podrá ser capaz crear toda la experiencia alrededor de la compra de un pan en una tienda de barrio, por ejemplo. Es más, si se tratara únicamente del miedo al uso de esta tecnología, podríamos tranquilizarnos al saber que, según La República, el 81% de los trabajadores en Colombia, relacionados a labores del conocimiento, utilizan inteligencia artificial. Esta cifra, si bien puede conceder cierto “alivio” al dar la sensación de que es algo común, abiertamente implementado, debe pensarse desde diferentes aristas. El principal planteamiento alrededor de esto es: ¿por qué un trabajador tendría que utilizar IA para el desarrollo normal de sus funciones o tareas? Otro: ¿Son igualmente “expuestas” las profesiones y los oficios, en el mundo del trabajo, a la IA? Y una más: ¿Qué trabajos en nuestro país son más susceptibles de ser reemplazados por IA?
Por eso decimos que no hay futuro. Esto es una realidad que ya se vive en el ámbito laboral y que merece acciones contundentes, enmarcadas en las recomendaciones de la OIT, con miras a hacer más llevadera, adaptable, la transición entre puestos de trabajo realizados de una forma “convencional” -término mío- a otros en los que el uso de la IA es imprescindible. Por ello, propongo hacer un zoom a los hechos que pueden marcar precedentes importantes de cara a la reglamentación, uso y aplicación de IA en el contexto laboral colombiano.
Al menos hasta el 16 de octubre, y según RCN Radio, en el Congreso de la República cursan trámite ocho proyectos legislativos que buscan delimitar la IA en Colombia. Esta ola de iniciativas impulsó la creación de la Comisión Accidental Bicameral de Inteligencia Artificial, misma que tendrá como objetivo “articular y fortalecer” estas ocho propuestas.
¿Qué se rescata de la creación de esta comisión accidental? Primero, que se pretende delimitar el uso ético de los datos personales en pro del desarrollo de la IA. Segundo, que esta Comisión pretende escuchar diferentes sectores de la sociedad, entre ellos, a la Academia (en cabeza de la Universidad Nacional), a los empresarios (como la ANDI) y a los ciudadanos (por medio de audiencias públicas).
De otro lado, en el país se realizó, del 22 al 24 de octubre la 22ª Conferencia Interamericana de ministros de trabajo, la cual “centró sus debates en cómo mitigar los efectos de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral de la región”. En este evento, que tuvo como anfitriona a la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, se debatió, entre otras cosas, sobre la forma en la que la región debe afrontar la implementación de la Inteligencia Artificial.
A saber, la Ministra expuso, en medio de la inauguración de este evento, que “No se trata de frenar el desarrollo tecnológico, sino de articular cómo convertir los avances en nuevas oportunidades de trabajo”, idea que va en la misma dirección de lo planteado por la OIT:
“Una gran cantidad de trabajadores que se beneficiarían de una mayor productividad gracias a la GenAI se desempeñan con frecuencia en empleos en los que no se utilizan las tecnologías digitales, particularmente en los países más pobres de la región. La falta de acceso a las tecnologías y la infraestructura digitales podría perjudicar a casi la mitad de los trabajadores que se verían beneficiados de una mayor productividad generada por la GenAI, y por consiguiente impedirles desarrollar su máximo potencial. Esto equivale a alrededor de 7 millones de empleos ocupados por mujeres y 10 millones ocupados por hombres”.
Otra acción gubernamental que vale la pena nombrar es lo que tiene que ver con el Departamento Nacional de Planeación: a principios de este año anunciaron que, para agosto, estaría listo el CONPES sobre IA. Y así fue. En él, se destacan propuestas para «fortalecer la gobernanza alrededor de la IA» y desarrollar un marco ético que garantice su uso responsable. También se enfoca en mejorar la infraestructura tecnológica y aumentar la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con el fin de hacer de la IA una herramienta clave para la transformación digital de Colombia.
En este documento, se plantea como uno de los principales objetivos “generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA”. Esta política busca impulsar la transformación digital en Colombia, enfocándose en el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la inversión en investigación, el fomento del talento digital y la creación de mecanismos para mitigar los riesgos laborales asociados a la automatización.
Por último, cabe mencionar que el proyecto No. 154 de 2024, presentado por los congresistas Aryme Cotes Martínez (Liberal) y Alirio Uribe Muñoz (Pacto H.) retoma importantes fundamentos del documento aprobado por la Unión Europea. Este proyecto es uno de los que se busca, mediante la comisión accidental, articular con los demás para presentar uno solo ante las dos cámaras.
Te puede interesar:
Conclusión
En conclusión, la inteligencia artificial (IA) ya está transformando profundamente el mundo laboral. Colombia, a diferencia de los países desarrollados, enfrenta dificultades adicionales, como la brecha digital y el acceso limitado a internet, que retrasan una adopción masiva de la IA. No obstante, el gobierno busca mitigar estos efectos a través de políticas como el CONPES, que apunta a una integración ética y sostenible de la IA, enfocándose en la formación de talento y la creación de mecanismos de protección social. A futuro, el desafío radica no solo en evitar la pérdida de empleos, sino en asegurar que los trabajadores se adapten a esta transformación, promoviendo la creación de empleos más significativos y sostenibles.
Finalmente, la conclusión de este análisis plantea que Colombia tiene la oportunidad de aprovechar la IA para mejorar su competitividad global, siempre que logre implementar políticas que aborden las desigualdades actuales y fomenten un entorno laboral inclusivo, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales como la OIT.
CODA
- La discusión pública sobre la intervención de la IA en puestos de trabajo no es nueva. Un antecedente a este contexto puede ser la utilización de cajeros electrónicos y el reemplazo de sucursales de los bancos.
- El Gobierno Duque ya había realizado un documento sobre el Marco Ético para la IA en Colombia. Acá está: Marco Ético para la IA en Colombia.pdf
- Se rastreó un trabajo de grado, de EAFIT, del año pasado (2023) que explora los efectos de la IA en el trabajo. Aquí queda: Trabajo de grado.
- Hay que darle un curso de Chat GPT a la Corte Suprema de Justic-IA: Trino aquí.

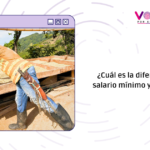
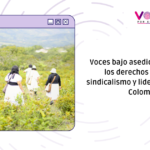

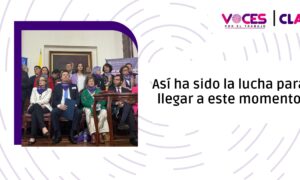

Deja una respuesta