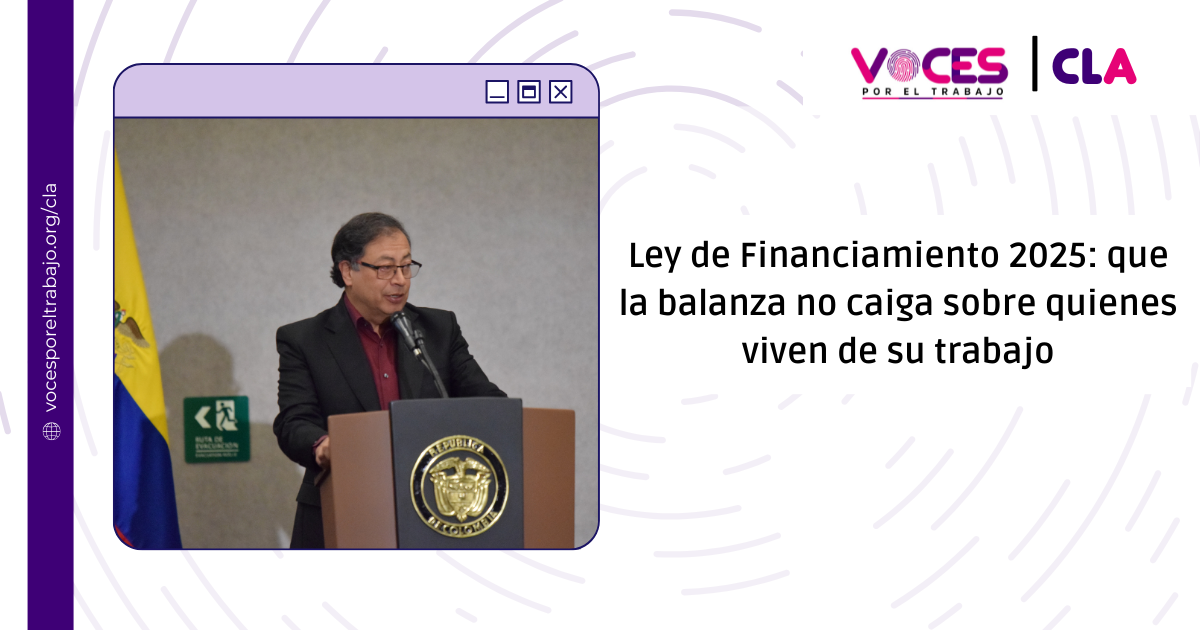
Ley de Financiamiento 2025: que la balanza no caiga sobre quienes viven de su trabajo
Hay debates fiscales que se disfrazan de tecnicismos para esconder lo esencial, ¿quién paga el ajuste? ¿los salarios y la vida cotidiana de la gente o los privilegios tributarios y la riqueza acumulada? La propuesta de Ley de Financiamiento 2025 del Gobierno de Gustavo Petro vuelve a poner esa pregunta sobre la mesa, y la respuesta debería partir de un criterio básico: proteger el ingreso real de trabajadores y trabajadoras, y no agrandar la carga de los hogares más pobres.
Por: Helen Caicedo y Mayra Restrepo
Lo central del proyecto de Ley de Financiamiento 2025 apunta en la dirección correcta: más progresividad, menos privilegios, controles anticorrupción tributaria y una promesa explícita de no tocar la canasta básica. Ese es un cambio de rumbo respecto a reformas anteriores donde el esfuerzo recaía sobre el consumo masivo. Si se preserva ese norte, el sistema tributario puede acercarse, por fin, al principio de capacidad de pago; es decir, que quien más tiene, más contribuye.
Pero el diablo —y la vida diaria— están en los detalles. Hay medidas con potencial de filtrarse por la cadena de precios y golpear donde más duele, en el transporte y en los alimentos. La clave, entonces, no es negar el objetivo fiscal, sino calibrarlo con inteligencia social para que no se convierta en un impuesto silencioso que afecte la vida de trabajadoras y trabajadores.
Progresividad que se siente en el bolsillo
La reforma corrige un sesgo histórico al ampliar el aporte de patrimonios altos y cerrar boquetes por donde se escapaban rentas del capital. No es una consigna, es un giro distributivo concreto que reduce la presión futura sobre los salarios y sobre el IVA en bienes esenciales. En un país con desigualdades profundas, desplazar el esfuerzo hacia quienes tienen mayor capacidad de pago no es revancha, es equidad fiscal al servicio de los derechos.
Ese enfoque se complementa con la decisión de concentrar la tributación del consumo en rubros no esenciales, tales como: cirugías estéticas, espectáculos de alto costo, vehículos lujosos, alcohol y tabaco. En la práctica, eso protege el ingreso disponible de los hogares con ingresos medios y bajos, y evita que la canasta de primera necesidad se convierta, por enésima vez, en caja menor del fisco. Incluso esto beneficia a la ciudadanía en general, pues impacta directamente la salud pública cuando los desincentivos recaen sobre consumos que deterioran la salud y el bienestar.
Hay, además, un gesto de respeto por los trabajadores que viven de su salario, las devoluciones automáticas de saldos a favor cuando el ingreso es mayoritariamente laboral. Menos filas, menos formularios, menos tiempo perdido y más liquidez para pagar arriendo, transporte y comida, esta es una pequeña política con rostro humano.
Por último, la reforma sube el volumen contra la evasión. Cierres a establecimientos que no facturen, sanciones visibles y trazabilidad para perseguir la trampa como norma. Para las pymes que sí cumplen, las que sostienen empleo formal en barrios y municipios, esto nivela la cancha. Y para el Estado es sentido común, cada peso que entra por cumplimiento es un peso menos que habrá que exprimir por la vía del consumo.
El impuesto que viaja en bus
El punto más delicado, visto desde el bolsillo del ciudadano de a pie, es el IVA a combustibles. No porque la gente llene su tanque a diario, sino porque el impuesto se sube al bus: encarece fletes, presiona tarifas de transporte y, por esa vía, puede filtrarse al precio de la comida que llega a barrios y zonas rurales. La gradualidad ayuda, pero la experiencia enseña que los choques logísticos pegan más fuerte en quienes destinan gran parte del ingreso a moverse para trabajar o a comprar alimentos.
Si la reforma quiere sostener un enfoque de derechos, aquí hay que encender alarmas. La movilidad digna y la seguridad alimentaria no son lujos, son condiciones para ejercer el derecho al trabajo, llegar a tiempo al empleo y garantizar alimentos en la mesa. Sin amortiguadores bien diseñados, el impuesto terminaría castigando la geografía de la pobreza, periferias urbanas y territorios donde todo está más lejos y cuesta más.
Cultura, digitalización y territorios
Hay bordes adicionales que merecen cuidado. Gravar espectáculos por encima de ciertos umbrales puede tener lógica si se trata de consumos suntuarios, pero en ciudades con oferta cultural frágil o costos de producción elevados, ese límite puede terminar cerrando puertas a públicos que apenas las estaban abriendo. La cultura no puede quedar atrapada entre el lujo y la escasez, se necesitan estrategias institucionales para no castigar la participación cultural donde ya es desigual.
Algo similar ocurre con los servicios digitales. Cobrar IVA a software y nube sin un acompañamiento a microempresas y trabajadores por cuenta propia puede frenar la adopción tecnológica que hoy permite vender, aprender y facturar. Si el Estado quiere más formalidad y productividad, debe tender puentes, especialmente en regiones donde la brecha tecnológica es mayor.
Esta mirada territorial es crucial. No hay reforma justa si se ignora que el costo de moverse, producir y participar culturalmente no es el mismo en el centro de la ciudad que en su periferia, y menos aún en municipios con baja infraestructura.
Estabilidad fiscal al servicio de derechos
Recaudar de forma progresiva y sostenible no es un fin en sí mismo, es lo que permite blindar inversión social y obra pública que generan empleo y reducen brechas. Para la gente de a pie, eso se traduce en más vacantes formales, redes de cuidado que alivian la doble jornada de las mujeres y servicios públicos que reducen gastos del hogar. Cada peso estable que entra por la vía correcta es un recorte menos en donde más duele.
No se deje engañar, no coma cuento
¿Me va a subir “todo” al 19%? No. El proyecto no pone la canasta familiar patas arriba. Varios bienes y servicios clave se mantienen al 5% y otros siguen excluidos, justamente para evitar un choque masivo sobre el bolsillo de los hogares. ¿Y la gasolina al 19% “desde ya”? Tampoco: la senda es gradual, con un 10% en 2026 y aumentos posteriores; el sentido es ordenar el precio con amortiguadores, no dispararlo de un día para otro. ¿Las cuotas de administración residencial pagan IVA? No, continúan excluidas.
¿Qué pasa si vendo mi apartamento? No hay un “30% fijo” para todo. Si han pasado más de cuatro años entre compra y venta, la utilidad tributa como ganancia ocasional con tarifas entre el 10% y el 33%, según el monto y reglas del Estatuto Tributario. El detalle técnico importa, y por eso conviene mirar caso a caso, pero el mensaje es claro: no es cierto que toda venta de vivienda quede clavada con un 30% plano.
¿Desde qué ingreso empiezo a declarar renta? Aproximadamente desde $52 millones al año con las tablas propuestas. Y el temido 41% es una tasa marginal reservada para ingresos altísimos, no aplica a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras. Como toda ley en trámite, los números finales pueden ajustarse en el Congreso, pero no confundamos el debate, el diseño busca proteger la canasta y concentrar el esfuerzo en quien más tiene.

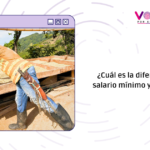
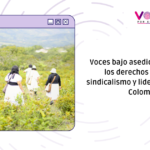


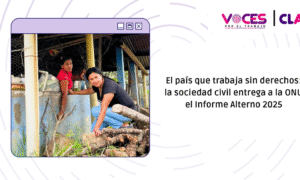

Deja una respuesta