
Derechos laborales ignorados, la cruda realidad de las personas LGBTIQ+ en Colombia
En un país donde las leyes prohíben la discriminación, la práctica demuestra lo contrario: despidos, brechas salariales y exclusión sistemática siguen marcando el día a día de esta comunidad. Esta nota revela por qué la autonomía del trabajo por cuenta propia no es la solución, sino la trampa que profundiza la pobreza y ensancha la desigualdad.
Por: Mayra Alejandra Restrepo Sabaleta
La Constitución y la legislación colombiana prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, en la práctica las organizaciones –tanto públicas como privadas– no cuentan con mecanismos ni protocolos efectivos para asegurar ambientes laborales libres de violencia, hostigamiento y exclusión. El resultado se refleja en despidos preventivos, obstáculos en procesos de promoción y brechas salariales que, aunque no siempre cuantificadas, alcanzan hasta un 20 % en comparativos internos .
Este déficit de garantías se acentúa para las personas trans, cuya identidad de género no normativa es usada como excusa para negar oportunidades de empleo formal. A pesar de que la población LGBT presenta una tasa de desocupación del 11 % en el período mayo 2024–abril 2025, frente al 9,6 % de la población no LGBT, no existen datos oficiales desagregados que permitan dimensionar con precisión la sobrecarga de desempleo y subempleo que afecta a las personas trans.
Según un estudio del Programa de Promoción del Modelo de Empleo Inclusivo de la Fundación Corona (2022), Las personas LGBT se enfrentan muchas veces a espacios laborales cargados de discriminación y prácticas de negación de su identidad que truncan todo el proceso de trabajo, en términos de acceso al mercado laboral, permanencia, ascenso, participación en la toma de decisiones y posibilidad de jubilación.
La trampa de la informalidad que agrava la desigualdad
Ante la falta de oportunidades en el mercado formal, cerca del 32 % de las personas LGBTIQ+ se ven forzadas a trabajar por cuenta propia. Aunque la autoocupación puede entenderse como un ejercicio de autonomía, en la práctica abre brechas profundas. Quienes se dedican al trabajo independiente carecen de acceso a seguridad social, prestaciones de ley, vacaciones pagadas y esquemas de retiro. Esta precariedad se traduce en ingresos fluctuantes y, en momentos de crisis económica, en un riesgo alto de caer en la pobreza extrema.
Es importante señalar que, en un país donde más de la mitad de la población en edad de trabajar se encuentra en condiciones de informalidad, las barreras de acceso y permanencia en el empleo formal se ven agravadas por prejuicios y prácticas de violencia relacionadas con la orientación sexual. En este contexto, la población LGBTI enfrenta una precarización aún más acentuada, ya que a las dificultades estructurales del mercado laboral se suman formas específicas de discriminación que profundizan su exclusión y vulnerabilidad. No es sólo ser informal, es serlo siendo lesbiana, gay, trans.
Además, la presión por generar recursos recurrentes sin políticas de protección social suficientes estimula el trabajo informal, la explotación laboral y la revictimización de quienes ya han padecido discriminación.
El informe “Barreras y facilitadores en el campo laboral de la población LGBTIQ” de la Universidad CES (febrero de 2024) documenta que la mayoría de emprendimientos liderados por personas trans se concentran en sectores de servicios informales —como estilismo, ventas ambulantes y entretenimiento— con bajos márgenes de ganancia y sin acceso a seguridad social, lo que perpetúa ciclos de precariedad y exclusión.
La ausencia de políticas públicas específicas para promover la formalización de emprendimientos LGBTIQ+ –por ejemplo, líneas de crédito diferenciadas, formación empresarial inclusiva o incentivos tributarios– profundiza la segregación laboral. Sin acceso a mecanismos de salida de la informalidad, la pobreza se vuelve estructural y la desigualdad, un fantasma que acecha a toda la sociedad.
Hacia un empleo digno y sin discriminación
Es hora de romper el silencio cómplice, derogando las prácticas encubiertas que perpetúan el desempleo y el subempleo de la comunidad LGBTIQ+, donde haya inspección y sanción efectiva a las empresas que discriminen, con obligatoriedad de protocolos de inclusión y la creación de mesas de diálogo entre sindicatos y organizaciones LGBTIQ+ que permitan diseñar políticas reales de igualdad salarial y oportunidades de ascenso al interior de las empresas. Sólo así se podrá retroceder el estigma y garantizar que la orientación sexual o la identidad de género dejen de ser barreras para el acceso a un trabajo digno.
En este punto es importante preguntarnos, ¿por qué no hay una persona trans trabajando conmigo?, ¿cuántos comentarios homofóbicos escuchamos a diario en la oficina o en la calle?, ¿cuántos sindicatos tienen liderazgos LGBTI fuertes y visibles? Básicamente, ¿dónde están los LGBTI en mi trabajo?

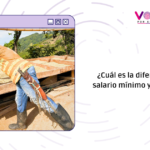
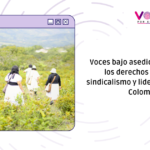


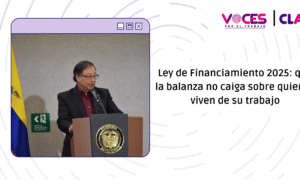
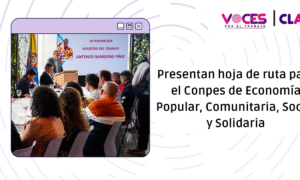
Deja una respuesta