
¿Qué hay detrás de una taza de café?
La realidad de los trabajadores agrícolas en la industria cafetera en Colombia
Detrás de la aclamada taza de café colombiano –considerado por muchos expertos como el mejor del mundo– se ocultan miles de historias de precariedad laboral. Una exhaustiva investigación internacional liderada por la ONG Repórter Brasil, en alianza con Voces por el Trabajo, destapó las condiciones de informalidad, jornadas extenuantes y alojamientos precarios que aún predominan en fincas cafeteras de Colombia, incluso en aquellas certificadas con sellos socioambientales internacionales. El equipo periodístico recorrió durante meses fincas cafeteras de Antioquia y Huila, dos de las principales regiones productoras del país, entrevistando a decenas de recolectores, caficultores, investigadores y autoridades. El hallazgo fue contundente: el éxito exportador del café colombiano descansa sobre la baja calidad de vida de quienes lo cultivan.
Por: Juan Pablo González
En 2024, Colombia cosechó 14,7 millones de sacos de café, la mayor producción en casi tres décadas, reafirmando su posición como tercer productor mundial después de Brasil y Vietnam. A diferencia de otros gigantes cafeteros que mecanizan la recolección, en Colombia aproximadamente unos 330.000 recolectores temporales recogen el grano manualmente, uno por uno. Muchas recolectoras y recolectores se pintan las uñas de rojo rubí para distinguir fácilmente los frutos maduros, en un ritual que refleja la artesanía detrás de cada cosecha.
Sin embargo, bajo esta tradición centenaria –el café colombiano se lleva cultivando a mano desde hace casi 300 años– subyace un sistema laboral rezagado. Más del 80% de estos trabajadores no tiene un contrato formal, lo que los deja fuera de la seguridad social, sin pensión ni salud, y los hace invisibles y vulnerables ante la ley. Un estudio de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) halló que solo 1,5% de los recolectores tenía contrato laboral formal. En palabras de Robinzon Piñeros Lizarazo, investigador de la Universidad Surcolombiana, “es una absoluta informalidad, un contrato verbal”, pues los acuerdos se sellan de palabra y los casos de empleo formal son prácticamente inexistentes. Esta mano de obra invisible pero imprescindible sostiene la bonanza cafetera, mientras carece de las protecciones básicas que les corresponderían por ley.
Jornadas extenuantes y sin protección social
La cosecha del café exige largas horas de esfuerzo físico, frecuentemente más allá de los límites legales. “Las jornadas de trabajo pueden superar las 8 horas diarias y las 48 horas semanales, el límite máximo permitido en Colombia”, advierte el informe. En la práctica, los jornaleros comienzan a recolectar alrededor de las 6:30 a.m. y continúan hasta las 4:00 p.m., cuando cae el sol, pero no terminan allí su faena, pues deben esperar en el campo hasta que su producción es pesada y calculado su pago. Muchas veces ni siquiera disfrutan de días de descanso remunerado: no hay vacaciones, ni cesantías, ni quien responda por accidentes. “El terreno andino hace la cosecha especialmente riesgosa: en caso de caídas por las pendientes o cortaduras con machete, los propios trabajadores deben costear su atención médica”, denuncia el reporte.
Sin afiliación a riesgos laborales ni salud un percance puede significar, para los y las recolectoras, dejar de recibir un pago que les permita subsistir. “Al patrón solo le importa que yo recoja el café…”, resume con amargura un recolector de 24 años que dejó su tierra natal en Urabá (Antioquia) para ir tras la cosecha. Como cientos de sus compañeros, no cotiza a pensión ni tiene quién responda por él en caso de accidente. La juventud y fuerza de estos trabajadores contrasta con la desprotección y desgaste al que están expuestos en cada ciclo de cosecha.
Además de las extenuantes jornadas, la remuneración es incierta y a menudo insuficiente. En muchas fincas se paga por kilo de café recogido, incentivando al recolector a prolongar su día tanto como el cuerpo y la luz lo permitan. En la enorme finca La Arboleda (Andes, Antioquia), por ejemplo, los recolectores recibían $1.400 pesos colombianos por kilo (unos US$0,36), lo que en el mejor de los casos podría sumar alrededor de 3 millones de pesos mensuales (unos US$588) si el clima y la salud les permiten cosechar al máximo.
Esa cifra bruta supera el salario mínimo (1,4 millones de pesos, ~US$343), pero no está garantizada: basta una racha de lluvias o una enfermedad para que el jornal caiga por debajo del mínimo. Peor aún, en algunas fincas se descuenta del pago el costo de la alimentación y alojamiento que brindan al trabajador, reduciendo sus ingresos efectivos. En La Arboleda, el cobro de la comida (22.000 pesos diarios) mermaba el salario mensual estimado de 3 millones a solo 2,3 millones netos (unos US$565).
Y no todos corren con esa “suerte”: la OIT advirtió en 2022 que muchos recolectores a destajo pueden llegar a ganar menos del salario mínimo. De hecho, en épocas de baja cosecha algunos “venden su fuerza de trabajo a cambio únicamente de comida y alojamiento”, reconoce crudamente el informe. En suma, la combinación de pago por rendimiento y ausencia de contratos deja al trabajador(a) expuesto a la fluctuación de sus ingresos y sin red de seguridad. La economía rural se beneficia de esta flexibilidad a costa de la inseguridad económica crónica de quienes hacen posible la cosecha.
Hacinamiento en los campamentos cafeteros
Tras extenuantes jornadas, las y los recolectores se enfrentan a condiciones de vida igualmente duras en las fincas. Las viviendas improvisadas y hacinamiento son la norma durante la cosecha. En la Finca Los Naranjos (Salgar, Antioquia), por ejemplo, los investigadores encontraron dos galpones adecuados como alojamiento donde duermen entre 35 y 40 personas en cada uno, apiñadas en habitaciones oscuras, mal ventiladas, sin armarios para sus pocas pertenencias. Para lograr algo de intimidad en medio del hacinamiento, algunos cuelgan telas o cortinas hechas con costales de café entre las literas. “La característica principal [de los alojamientos] es muchas personas en pocos metros cuadrados”, describe el profesor Piñeros Lizarazo, al analizar las fotos de estas barracas atestadas. La escena es digna de una novela social: camas dobles niveladas de pared a pared, poca luz, ventilación deficiente y decenas de hombres y mujeres rendidos por el cansancio compartiendo el mismo aire viciado.
Lejos de ser casos aislados, estas condiciones se repiten en fincas grandes y pequeñas. En la Finca San Fernando (Ciudad Bolívar, Antioquia) –de 135 hectáreas y hasta 300 recolectores contratados en cosecha– existen cinco zonas de campamento con capacidad para 60 trabajadores cada una. Allí también se observó cómo los jornaleros colgaban sacos de fibra en los costados de las literas para tener un mínimo de privacidad. En otras fincas más pequeñas, como La Siberia (Palermo, Huila), el panorama no es mejor: los trabajadores duermen en colchones delgados sin ropa de cama, con camas adicionales ubicadas en un corredor al aire libre (protegidas apenas con plásticos), y los pocos baños no tienen puertas ni duchas.
En La Siberia, el cocinero improvisa los alimentos en un fogón de leña dentro de una cocina rudimentaria. Estas escenas revelan que, más allá del nombre del predio o su tamaño, el confort básico brilla por su ausencia en la vida del recolector(a) andariego(a). Muchos de estos trabajadores(as) provienen de otras regiones de Colombia o incluso de países vecinos –en Los Naranjos, gran parte del grupo eran jóvenes venezolanos migrantes–, y pasan meses enteros viviendo en estos campamentos para ganar el sustento, solo para luego moverse a la siguiente finca.
Certificaciones internacionales vs. realidad laboral
Resulta impactante descubrir que varias de las fincas investigadas exhiben con orgullo sellos de certificaciones “sostenibles” –Rainforest Alliance, Fairtrade (Comercio Justo) o C.A.F.E. Practices de Starbucks, entre otros– mientras persisten las condiciones precarias ya descritas. Todas las fincas visitadas tenían placas con sellos de buenas prácticas en sus instalaciones. En teoría, estos certificados implican inspecciones y estándares que garantizan “trabajo digno” y respeto socioambiental. En la práctica, los hallazgos cuestionan seriamente el alcance de dichas certificaciones.
Un caso ilustrativo es la Finca La Arboleda (Andes, Antioquia), una de las más grandes de la región, que ostenta los logotipos de Rainforest Alliance, 4C y el programa C.A.F.E. Practices de Starbucks. Pese a ello, Repórter Brasil constató que ninguno de los 500 recolectores(as) temporales de La Arboleda tenía contrato formal, según reconocieron el administrador y el propio dueño de la finca. Las certificadoras respondieron con rapidez una vez expuestos los hallazgos: Rainforest Alliance reconoció que La Arboleda estaba certificada bajo su sello, y que en una auditoría de 2024 ya habían identificado incumplimientos en materia de contratos y vivienda; tras la investigación, anunciaron una nueva auditoría urgente en la finca. Otra finca visitada, San Fernando, figuraba igualmente como certificada: su administrador aseguró estar avalada por Rainforest Alliance y C.A.F.E. Practices, pero la primera aclaró que aún era solo candidata al certificado, pendiente de completar el proceso de auditoría. Starbucks, por su parte, respondió que San Fernando “no forma parte actualmente” de su programa C.A.F.E. Practices, sin precisar desde cuándo la finca quedó fuera.
En cuanto al sello Fairtrade (Comercio Justo), se encontró su placa en fincas de pequeños productores como Los Naranjos y La Siberia, vinculadas a cooperativas locales. Fairtrade International explicó que no certifica individualmente a fincas pequeñas, sino a las cooperativas a las que pertenecen, y sus estándares sociales no contemplan requisitos específicos de vivienda para trabajadores temporales en esas pequeñas explotaciones. Es decir, una finca puede ostentar el sello de “Comercio Justo” por pertenecer su dueño a una cooperativa certificada, sin que ello garantice que los recolectores migrantes hospedados allí tengan un techo digno.
Tras la investigación, Fairtrade aseguró que “reconoce que debe esforzarse más para que los beneficios alcancen a los trabajadores temporales” . En suma, las brechas y lagunas en los sistemas de certificación quedaron expuestas: criterios sobre papel que no siempre detectan ni evitan abusos reales en el terreno. La contradicción entre la etiqueta “sostenible” colgada en la entrada de la finca y la crudeza de la vida laboral en su interior no podría ser más evidente.
Esta disparidad pone bajo la lupa las promesas de sostenibilidad de la industria. Los programas de certificación surgieron para elevar los estándares laborales y ambientales en la cadena del café, y en efecto sus normativas incluyen criterios teóricamente exigentes: por ejemplo, Rainforest Alliance requiere contratos escritos o al menos registros para trabajadores temporales, límite de 8 horas diarias, y viviendas seguras, limpias y decentes con espacio mínimo entre camas y sitios para guardar pertenencias.
Del mismo modo, Starbucks publicita que su programa C.A.F.E. Practices exige salario mínimo incluso a destajo y prestaciones de ley para todos los trabajadores, así como viviendas habitables con agua potable y servicios sanitarios seguros. Sin embargo, la propia letra pequeña señala que muchos de estos criterios no son obligatorios o no aplican a pequeños productores. En la realidad observada, algunas fincas exhibían logos de certificación sin cumplir elementos básicos: contratos, jornadas justas o alojamientos dignos. Esto sugiere fallas en la auditoría y seguimiento por parte de las certificadoras, especialmente en los eslabones más vulnerables de la cadena (pequeñas fincas proveedoras y trabajadores migrantes).
Tras las revelaciones, varias empresas compradoras de café –incluyendo exportadoras y gigantes como Nestlé o Volcafé– emitieron comunicados declarando “tolerancia cero” frente a abusos y compromiso con investigar sus cadenas, mientras que la Federación Nacional de Cafeteros afirmó que estos casos son irregulares y se debe trabajar en mejorar las condiciones. No obstante, la persistencia de estos problemas apunta a una responsabilidad compartida: ni las certificadoras internacionales, ni las empresas compradoras, ni las autoridades locales han garantizado plenamente que las buenas intenciones se traduzcan en justicia laboral en el campo colombiano.
Otro hallazgo clave de la investigación es la clara priorización de criterios de sostenibilidad ambiental, mientras que las condiciones laborales permanecen rezagadas. En las lógicas de las certificadoras, pareciera bastar con que la recolección del grano no contribuya a la deforestación, sin importar que quienes lo cosechan sobrevivan en condiciones precarias.
Consecuencias para el mundo rural y desafíos pendientes
Las condiciones descritas no solo afectan la dignidad de los recolectores, sino que también tienen implicaciones profundas para el futuro del trabajo rural y la economía agrícola. La informalidad masiva priva al Estado de ingresos por contribuciones y a los trabajadores de protección social, perpetuando la pobreza rural. A pesar de la importancia del café en la balanza económica –es un producto estrella de exportación y sustento de más de 540 mil familias cafeteras–, la riqueza generada no se redistribuye hacia quienes realizan las tareas más arduas. Expertos señalan que esta realidad alimenta la desigualdad histórica del campo colombiano: “Somos uno de los países más desiguales y violentos del mundo”, recordaba el presidente Gustavo Petro al criticar la falta de voluntad política para mejorar el salario de los jornaleros agrícolas. Una mano de obra empobrecida y temporal, sin acceso a tierra ni oportunidades de progresar, es caldo de cultivo para problemáticas sociales más amplias, desde la migración forzada hasta el surgimiento o consolidación de economías ilegales.
Consciente de este rezago, el gobierno de Petro intentó abordar la situación en la reforma laboral presentada en 2023, incluyendo disposiciones específicas para los trabajadores del campo. Se propuso por ejemplo crear un “contrato agropecuario” que facilitara la formalización laboral rural y extendiera la seguridad social a millones de campesinos. Sin embargo, la versión final de la reforma que el Congreso aprobó excluyó por completo dichos artículos rurales, dejando nuevamente a los recolectores de café y otros jornaleros al margen de las mejoras. Este traspié legislativo evidenció la falta de consenso –y de prioridad– que aún enfrenta la dignificación del trabajo agrícola. “Nuestro mundo rural seguirá viendo violaciones de derechos laborales… esto se parece más a esclavitud que a un modelo de negocio agrícola”, llegó a advertir Fabio González, el funcionario de MinTrabajo, tras ver truncada la reforma. En paralelo, organismos internacionales como la OIT y organizaciones sociales insisten en la necesidad de políticas integrales: no solo leyes que formalicen el empleo, sino también inversión en vivienda rural, inspección laboral robusta en zonas apartadas, y programas que incentiven a los productores a cumplir las normas (por ejemplo, condicionando apoyos o precios de compra a buenas prácticas laborales).
“Nuestro mundo rural seguirá viendo violaciones de derechos laborales… esto se parece más a esclavitud que a un modelo de negocio agrícola”
Los recolectores invisibles y la urgencia de un cambio estructural
Al final de este recorrido, emerge una conclusión ineludible: los recolectores de café en Colombia han sido históricamente invisibilizados –por las estadísticas, por las certificaciones de sello verde, por las políticas públicas insuficientes– a pesar de ser columna vertebral de la caficultura. Esta invisibilidad no es metafórica: se refleja en la ausencia de contratos, en la falta de registros oficiales de quiénes son y dónde trabajan, en la carencia de representación sindical y en la indiferencia de muchos consumidores que disfrutan el café ignorando quién lo cosechó.
La investigación de Repórter Brasil y Voces por el Trabajo arroja luz sobre esta realidad velada, pero encender los reflectores no basta si no hay acción sostenida. Es imperativo impulsar reformas estructurales que trasciendan la buena voluntad: desde actualizar y hacer cumplir la normativa laboral en el agro –por ejemplo retomando la idea del contrato rural y fijando mecanismos para que ningún recolector cobre menos del mínimo– hasta fortalecer la inspección en las fincas certificadas y no certificadas. La Federación de Cafeteros, como gremio poderoso, también tiene un rol clave para liderar cambios, reconociendo que no puede haber café de calidad con trabajo de mala calidad.
Los cambios no serán fáciles ni inmediatos. Formalizar a miles de trabajadores dispersos por las montañas cafeteras supone desafíos logísticos, culturales y económicos. Los pequeños caficultores enfrentan sus propias dificultades –volatilidad de precios, costos crecientes, clima variable– y muchos alegan que apenas sobreviven, lo que explica en parte la resistencia a asumir mayores costos laborales. Sin embargo, como han mostrado otras experiencias en América Latina, la mejora de las condiciones laborales en el campo no es incompatible con la productividad, al contrario: trabajadores con derechos y estabilidad tienden a ser más eficientes, y comunidades rurales con empleo decente tienen menos conflictividad.
La responsabilidad social compartida implica que los sellos internacionales y las marcas compradoras del café colombiano también deben ser parte de la solución, endureciendo sus estándares donde haga falta y apoyando a los productores para cumplirlos, no solo cancelando certificados cuando el daño ya está hecho, sino previniéndolo con capacitación y auditorías serias.
En último término, dar visibilidad y justicia a los recolectores de café es un imperativo ético y económico. Colombia se precia de su café suave de altura, pero ¿podrá algún día jactarse de ofrecer también condiciones laborales a la misma altura? La respuesta exige un cambio de paradigma: reconocer a estos jornaleros no como engranajes desechables, sino como actores fundamentales de la cadena productiva. Mientras eso no ocurra, cada sorbo del “mejor café del mundo” llevará un dejo amargo de inequidad.
Iluminar la vida de los trabajadores detrás del café –y reformar las estructuras que los han mantenido en la sombra– es el primer paso para que la prosperidad del sector cafetalero deje de sostenerse sobre la precariedad de sus obreros invisibles.

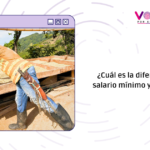
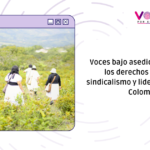




Deja una respuesta